La vida privada es en sí misma dispersa y entreverada.
Cada persona fluye impensadamente de su inagotable reservorio de pasiones, siendo su propio flujo finalmente el más confiable de sus instrumentos.
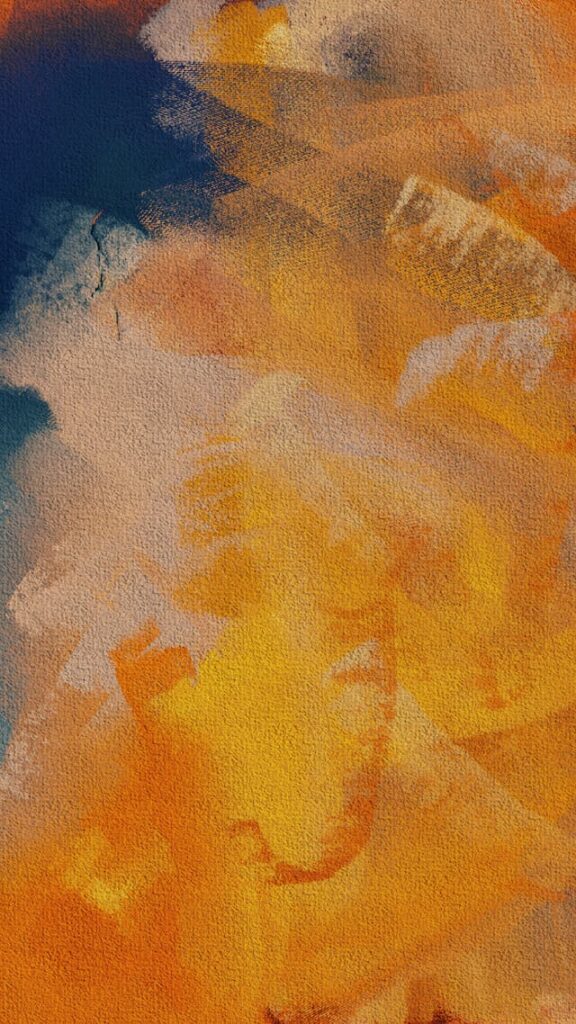
Teniendo en cuenta lo porosa que es la vida humana, desear no es algo que sea francamente muy difícil, sobre todo cuando se cuenta con esa condición esponjosa de la vida que es propia de los seres que hablan. Alguien dice: ¡deseo! y, fuera del olvido al que su voz relega toda imposible explicación acerca de qué objeto tiene su desear, ese objeto sabe elevarse como el ausente de todos los mundos.
Deseo, deseo, deseo… ¿Qué seríamos nosotros sin esa sensación de falta? La asfixia mental no tardaría en llegar, escoltada como siempre y a pura maña, por la fúnebre opresión del alma. Sin embargo, el deseo por sí mismo no sostiene bien el ánimo. Quien solo se realiza deseante suele marchitarse en el crepúsculo de sus festivos motivos. La pérdida de entusiasmo comienza a surgir entonces inevitablemente, como el agüero cansino de un alma desangelada, porque el entusiasmo, que siempre es un torbellino, no tiene cómo formarse sobre un ánimo que no admite aires de cambio.
¿Quién necesita un reimplante de entusiasmo?
Lo decimos fácilmente, pero ¿qué es el deseo?
El deseo es la “metonimia del ser en el sujeto”, lo que implica que tras haber realizado las aspiraciones de nuestro ser como deseo en la subjetividad, es preciso reimplantarlas como deseo en nuestro ser, como quien trae del mundo aquello que lo vuelve alguien significante. Pensémoslo más lento:
Y ser alguien deseante y significante para sí mismo es exactamente lo que soporta bien el ánimo. Claro, esto requiere atreverse a romper temporalmente el hilo de los discursos que los “sujetos” usamos como plataforma en el mundo, dado que es en una especie de digresión que se logra introducir en el escenario usual algo que solo en apariencia no tiene relación alguna con los asuntos del momento.
Si hay algo que es muy cierto es que dejar de repetir siempre lo mismo es muy difícil, porque al hablar hacemos uso de una lengua cuya máxima función es velar la muerte, esa que ineludiblemente algún día va a llegar.
Pero si fuera posible amarse lo suficiente como para interrumpirse, revelaríamos el pequeño tragaluz que nos enciende como simples contornos, consiguiendo la certeza de un cosmos mayor al nuestro que siempre nos tienta a materializarnos “de nuevo”.
Envía en WhatsApp